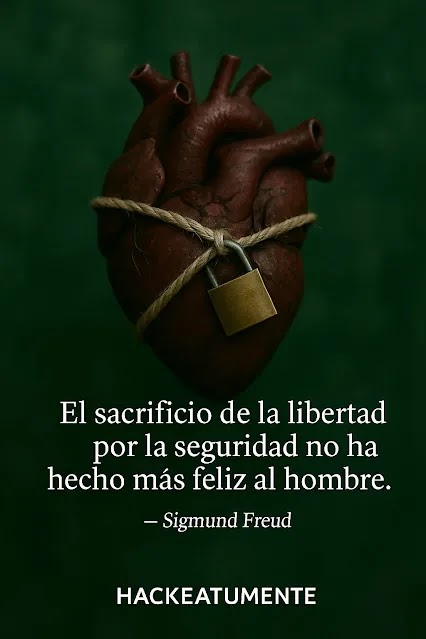Cómo recuperar el equilibrio emocional: sal de los extremos sin desconectarte de ti mismo
Entre el exceso y la ausencia: cómo salir de los extremos emocionales sin perderte en ellos
Franz Kafka fue un escritor nacido en Praga en 1883, considerado uno de los grandes renovadores de la narrativa del siglo XX. Su obra refleja una mirada lúcida y a menudo inquietante sobre la condición humana, la burocracia, la alienación y la angustia existencial. Su estilo es sobrio pero cargado de profundidad psicológica, y sus textos están marcados por lo absurdo, lo incomprensible y la lucha silenciosa del individuo ante sistemas opresivos.
La frase “No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas” pertenece a sus "Cartas a Milena", una colección de correspondencia íntima que escribió entre 1920 y 1923 a Milena Jesenská, una periodista y traductora con la que mantuvo una intensa relación emocional y espiritual. En esas cartas, Kafka se muestra profundamente humano: vulnerable, contradictorio, a veces esperanzado y otras atormentado. Es una obra que nos permite ver al autor más allá de su ficción, y donde esta frase aparece como una invitación a no rendirse, incluso cuando uno se siente vacío o desconectado.
Fernando Pessoa, por su parte, fue un poeta, ensayista y pensador portugués nacido en Lisboa en 1888. Es conocido por su peculiar estilo de escritura y por haber creado múltiples "heterónimos" —personalidades literarias completas con su propio estilo, biografía y visión del mundo. Su obra abarca desde el misticismo hasta la introspección más dolorosa, y es un referente de la literatura moderna.
La frase “Siento un dolor tan real en mí, que no necesito ningún motivo para sentirlo” forma parte de su "Libro del desasosiego", una obra póstuma compuesta por fragmentos íntimos, escritos en su mayoría por el heterónimo Bernardo Soares. En este libro, Pessoa explora el tedio, la angustia y la desconexión con el mundo, en un estilo confesional que refleja un profundo sufrimiento existencial sin necesidad de causas externas. Es una obra que se adentra en la experiencia del dolor como estado natural de conciencia.
Estas dos frases reflejan dos enfoques distintos ante el malestar interno: Kafka sugiere no abandonar la lucha, incluso cuando no sentimos motivos para seguir; Pessoa, en cambio, muestra una resignación lúcida ante un dolor que simplemente habita en nosotros, sin origen claro ni solución aparente.
Franz Kafka y Fernando Pessoa hablaron del sufrimiento desde lugares muy distintos. Ambos lo vivieron con intensidad y lo dejaron plasmado en sus escritos, pero su forma de enfrentarlo no fue la misma.
Kafka, con su frase “No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas”, transmite una actitud silenciosa pero firme. No hay optimismo forzado ni soluciones mágicas. Solo una especie de permanencia: seguir adelante aunque no sepas por qué. Es una forma de resistir incluso en medio del vacío.
Pessoa, en cambio, en “Siento un dolor tan real en mí, que no necesito ningún motivo para sentirlo”, expresa un estado en el que el sufrimiento no necesita explicación. El dolor está presente, sin causa aparente, y se acepta como algo que simplemente forma parte de la experiencia. No intenta superarlo ni justificarlo: lo asume tal cual es.
Estas dos posturas muestran extremos posibles. Hay momentos en los que, como Kafka, puedes no entender lo que sientes y aún así decidir continuar. Y hay otros en los que, como Pessoa, no encuentras ninguna razón ni salida, solo el peso constante de lo que llevas dentro.
Ambos caminos son reales. A veces el dolor llega sin aviso, sin causa, sin lógica. A veces se sigue adelante sin certezas. Reconocer que eso puede pasar —sin tener que explicarlo todo— es parte de la experiencia humana. Y no hay una forma correcta de estar. Solo la conciencia de que cada uno atraviesa lo suyo a su manera.
Hay momentos en los que uno siente un malestar constante, como si doliera todo por dentro sin saber exactamente por qué. No hay una causa concreta, nada que lo justifique del todo, pero el dolor está ahí. Persistente. Molesto. Como si el cuerpo y la mente se hubieran puesto de acuerdo en sufrir sin razón aparente. Y eso cansa. Te hace querer parar, apagarlo todo, dejar de sentir. Porque sentir así agota.
Pero también existe lo opuesto. Días, semanas, incluso etapas en las que no sientes nada fuerte. No hay drama, no hay crisis, y sin embargo te invade la culpa o la sensación de que estás fallando. Como si por no estar sufriendo, estuvieras desconectado de la vida, como si tu falta de dolor fuera un síntoma de frialdad, o de que no estás sintiendo “lo suficiente”.
En ambos casos hay algo en común: el pensamiento va por delante y te arrastra. Si estás mal sin razón clara, tu cerebro se enreda buscando explicaciones, y muchas veces no encuentra ninguna. Si estás bien pero no te lo crees, empieza a buscar motivos para preocuparse. Y si le sigues el juego, acabas atrapado en un extremo.
Porque esa es la verdad: el cerebro puede ser caprichoso. No siempre reacciona de forma lógica. A veces insiste en un sufrimiento que ya no tiene sentido. O al revés: no te deja disfrutar de una etapa tranquila porque siente que algo debería estar mal.
Por eso es importante aprender a parar y mirar lo que está pasando sin juzgarte tanto. Ni el sufrimiento sin causa es una condena eterna, ni la falta de sufrimiento significa que seas insensible. Son señales. Estados que pueden cambiar. Lo sano no está en ninguno de esos extremos. Lo sano es poder observar lo que sientes, y actuar a pesar de ello. No para forzar un cambio rápido, sino para no quedarte atrapado.
Siempre hay algo que puedes hacer. Algo pequeño, algo concreto. Y en ese gesto —por mínimo que sea— ya estás saliendo del camino automático. Estás decidiendo. Estás corrigiendo el rumbo. Y poco a poco, el punto neutro aparece: un lugar donde lo que sientes no te domina, pero tampoco lo niegas. Simplemente lo entiendes. Y desde ahí, puedes empezar a vivir con un poco más de calma.
Sentir demasiado o no sentir nada son dos caras de un mismo patrón emocional desregulado. En ambos casos, la atención está fijada en uno mismo de forma obsesiva, sin herramientas reales para soltar, procesar o equilibrar lo que se vive. No es raro que alguien que ha pasado años atrapado en el dolor llegue un día a un estado de anestesia emocional. Tampoco sorprende que quien ha reprimido sistemáticamente sus emociones termine colapsando. Lo que cambia no es la raíz del problema, sino la forma en que se manifiesta.
Este vaivén emocional no se resuelve simplemente “saliendo del estado”, porque lo que lo sostiene no es la emoción puntual, sino el mecanismo interno que lo origina. Muchas personas, sin saberlo, alternan entre hipersensibilidad emocional e inhibición afectiva porque no han desarrollado recursos de autorregulación. La mente, ante la falta de equilibrio, entra en mecanismos compensatorios: disocia, reprime o sobredimensiona. Y en ese ciclo, cada intento de salir de un extremo sin comprender el origen solo alimenta el otro lado.
La salida real no es moverse de forma brusca de un polo al otro, sino construir una conciencia emocional estable, entender los patrones repetitivos y aprender a gestionar las emociones desde un lugar más neutro y funcional. Ahí es donde aparece la verdadera resiliencia: cuando puedes sentir sin desbordarte, y estar en calma sin desconectarte. Ni el sufrimiento crónico ni la desconexión total son caminos sostenibles. Ambos son síntomas, no destinos. La salud emocional empieza cuando dejas de pelear contra lo que sientes y empiezas a escucharlo con claridad, sin necesidad de extremos.
Pautas para salir de los extremos emocionales
- Reconoce tu patrón dominante
Observa si tiendes a la hipersensibilidad (todo te afecta, todo lo sientes en exceso) o a la inhibición emocional (nada te conmueve, todo te resulta indiferente). El primer paso es darse cuenta sin juicio. - Practica la regulación emocional
Usa técnicas como la respiración consciente, la escritura reflexiva o el anclaje corporal para estabilizarte cuando las emociones suben o bajan en exceso. No es reprimir, es aprender a contener sin bloquear. - Deja de reaccionar y empieza a responder
Entre el impulso y la acción hay un espacio. Entrénate en detectar ese espacio para poder elegir cómo actuar, en vez de dejarte llevar automáticamente por lo que sientes o por lo que no sientes. - Haz pausas emocionales
Si sientes demasiado: respira, aléjate unos minutos, haz algo físico (caminar, estirarte).
Si no sientes nada: cambia de entorno, activa tus sentidos, busca algo que te conecte (música, olor, memoria). - Cultiva relaciones que te permitan expresar sin juicio
Hablar con alguien que escuche sin intentar “arreglarte” es terapéutico. El exceso y la carencia emocional suelen crecer en soledad. - Revisa tu historia emocional
Muchas reacciones extremas son respuestas aprendidas. ¿Te enseñaron a ocultar lo que sientes? ¿Tuviste que exagerar para ser escuchado? Entender el origen afloja el automatismo. - Establece rutinas de autocuidado emocional
Alimentación, sueño, movimiento, contacto social, expresión emocional regular… no son lujos. Son bases para que el sistema nervioso pueda encontrar equilibrio. - Apóyate en terapia si el patrón es recurrente
Un profesional puede ayudarte a identificar distorsiones cognitivas, mecanismos de defensa como la disociación o la sobregeneralización, y trabajar con herramientas como la Terapia Dialéctico-Conductual o la Regulación Emocional Basada en la Atención Plena. - No busques salir del extremo de golpe
Pasar de un polo a otro solo repite el problema. En su lugar, crea microtransiciones hacia el centro: pequeños momentos de contacto emocional si estás desconectado, o pequeños espacios de calma si estás desbordado. - Recuerda que el equilibrio no es ausencia de emoción
Es poder sentir sin quedarte atrapado, pensar sin desconectarte y vivir sin temer lo que pasa dentro de ti. Ese punto existe, y puedes construirlo.
Salir de estos extremos emocionales no es cuestión de forzarse a “sentir más” o “sentir menos”, sino de comprender qué está sosteniendo ese desequilibrio. Tanto la hipersensibilidad como la desconexión afectiva son señales, no fallos. Y cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos, y empezamos a escucharlo de verdad, podemos empezar a recuperar ese punto medio que no anula lo que somos, pero tampoco nos arrastra. No se trata de cambiar de estado, sino de construir un lugar más habitable dentro de uno mismo. Desde ahí, todo se vuelve un poco más claro. Y un poco más liviano.
Sentirte estable no significa no tener emociones, sino saber manejarlas sin que te controlen. –HackeaTuMente