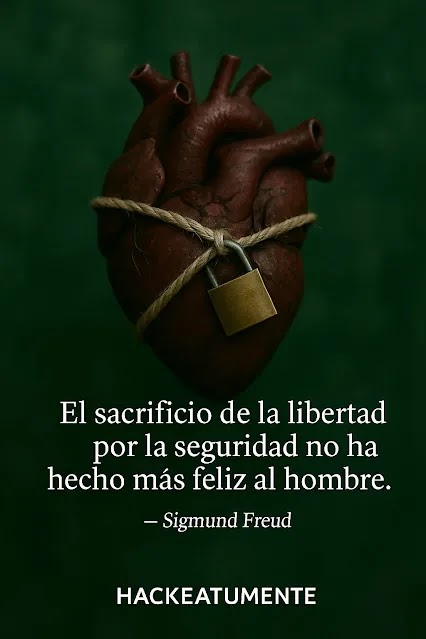Ortega y Gasset: pensar por uno mismo en tiempos de confusión
“Ideas y creencias” (1940): pensar no es lo mismo que creer
Ideas y creencias es una de las obras más maduras de Ortega y Gasset. En ella, el autor profundiza en una distinción clave de su pensamiento: la diferencia entre lo que pensamos (ideas) y lo que damos por sentado sin cuestionar (creencias).
Para Ortega, una idea es algo que tenemos: podemos examinarla, modificarla, rechazarla. En cambio, una creencia es algo en lo que estamos: forma parte de nuestro modo de vivir y de interpretar el mundo, sin que necesariamente seamos conscientes de ello. Las creencias no son necesariamente religiosas; pueden ser culturales, políticas, incluso científicas. Lo importante es que están en la base de nuestros juicios y decisiones.
Este enfoque permite a Ortega analizar por qué las sociedades se vuelven rígidas, o por qué los cambios reales suelen ser lentos y conflictivos: porque afectan a estructuras profundas que no se cambian simplemente con argumentos. Las creencias no se desmantelan con ideas, sino con experiencias, con crisis, con choques que obligan a revisar lo que se daba por obvio.
Tambien advierte del peligro de vivir sin distinguir entre lo que creemos y lo que sabemos. Ortega señala que muchos conflictos, tanto personales como sociales, nacen de confundir convicción con verdad. Las personas suelen actuar no por lo que comprenden, sino por lo que asumen como indiscutible. Y en ese terreno, discutir se vuelve casi imposible, porque no se argumenta: se reacciona.
El filósofo español insiste en la necesidad de elevar el nivel de conciencia: aprender a detectar nuestras creencias como creencias, y no como certezas absolutas. Este es uno de los ejercicios más exigentes del pensamiento, pero también el más liberador. Porque solo se puede crecer intelectualmente cuando se empieza a poner en duda lo que parecía incuestionable.
Ortega aplica esta distinción al ámbito histórico: las épocas no cambian cuando cambian las ideas, sino cuando se transforman las creencias dominantes. Así entendía los grandes virajes culturales: no como revoluciones de superficie, sino como reconfiguraciones profundas del modo de entender la vida. Y por eso el verdadero pensamiento no es el que repite doctrinas, sino el que rompe el suelo desde el que esas doctrinas parecían evidentes.
Este planteamiento es de enorme actualidad. Vivimos en un mundo saturado de discursos, de afirmaciones, de convicciones expuestas como verdades definitivas. Pero Ortega nos recuerda que muchas de esas “verdades” no se han pensado: solo se han heredado, imitado, repetido. Y que pensar de verdad no es tener una opinión rápida, sino poner en duda el punto de partida desde donde opinamos.
Las ideas se tienen; en las creencias se está.
Análisis según Ortega y Gasset
Esta frase pertenece a Ideas y creencias (1940), una de las obras donde Ortega y Gasset profundiza en cómo se estructura el pensamiento humano. En ella, el autor distingue entre ideas y creencias como dos formas distintas de relación con el conocimiento y la realidad.
Las ideas, para Ortega, son formulaciones conscientes que el individuo puede adquirir, examinar, debatir o abandonar. Se tienen en el sentido en que son poseídas por el sujeto: se puede adoptar una idea, modificarla, defenderla o rechazarla. Son objetos de reflexión, juicio y elección intelectual.
Las creencias, en cambio, son el trasfondo invisible sobre el que se estructura toda la vida mental. No se tienen del mismo modo: se está en ellas. Ortega las compara con el suelo sobre el que se camina, o con el aire que se respira sin advertirlo. Son supuestos básicos que no cuestionamos porque forman parte de nuestro marco de sentido. La mayoría de nuestras acciones y pensamientos no derivan de ideas examinadas, sino de creencias asumidas de forma implícita, social o culturalmente.
Para Ortega, la diferencia no es solo filosófica, sino existencial. Las creencias determinan nuestra manera de vivir, de juzgar, de sentir y de actuar, mientras que las ideas —más superficiales— operan dentro de ese marco sin necesariamente modificarlo. Por eso, cuando una creencia se tambalea, no solo cambia un pensamiento: se transforma toda una manera de estar en el mundo.
Este análisis fue central en la filosofía de Ortega, porque mostraba que no basta con cambiar ideas para transformar a una sociedad: es necesario identificar y revisar las creencias profundas en las que esa sociedad “está”.
Hay personas que defienden con fuerza ciertas ideas, pero si les preguntas por qué las sostienen, no saben explicarlo. No porque sean incapaces, sino porque nunca se lo han preguntado. Viven dentro de creencias que no han elegido, solo las han absorbido. Las han heredado de su entorno, de su educación, de su grupo social. Y las repiten sin haberlas pasado por su propio criterio.
Esto no es una crítica al que duda o cambia. Al contrario, es una invitación a revisar. A detenerse a pensar, sin vergüenza, sin miedo a no saber. Porque pensar no es tener todas las respuestas, sino hacerse las preguntas necesarias para dejar de vivir en automático.
Hoy se vive con prisa. Opinamos rápido, compartimos sin leer, defendemos ideas como si fueran escudos. Pero poco tiempo se dedica a saber si eso que decimos tiene un fundamento sólido. Se confunde convicción con costumbre. Se da por válido lo que se oye muchas veces. Y en ese proceso, dejamos de construir nuestras ideas y pasamos a habitar las de otros.
Hay temas que se repiten en los debates, en las redes, en las conversaciones cotidianas. Muchos repiten argumentos sin haber leído a fondo. Sin saber de dónde vienen. Sin contrastar. Eso no es pensar. Pensar implica esfuerzo, revisar lo que creemos, admitir que podemos estar equivocados, y reconstruir nuestras posiciones desde lo que comprendemos, no desde lo que nos rodea.
No es necesario romper con todo. Pero sí es necesario tener claridad sobre lo que uno defiende. Porque quien no sabe por qué cree algo, tampoco sabe qué hacer cuando ese algo deja de funcionar. Y en un mundo lleno de información, no pensar no es neutral: es una forma de entregarse a lo que otros ya decidieron por ti.
No necesitas tener una opinión sobre todo. Pero sí puedes tener la decisión de pensar mejor. No para imponerte, sino para entender mejor lo que vives y lo que eliges.
Pero también hay otra parte de la sociedad, menos visible, menos ruidosa, que merece ser reconocida: las personas que piensan por su cuenta, que no siguen consignas, que prefieren el criterio a la aprobación. Son quienes no se suman a lo que “se debe decir” si no lo creen de verdad. Su forma de pensar no es por rebeldía, sino por coherencia. No opinan para agradar, ni callan por miedo. Saben lo que piensan porque lo han trabajado, lo han revisado, lo han elegido.
Estas personas suelen ser las menos escuchadas. No porque no tengan razón, sino porque no buscan imponerse. A menudo no discuten en público, no gritan, no señalan a nadie. Solo viven conforme a lo que entienden. Y aunque su presencia no llene titulares, su ejemplo pesa más que mil discursos.
Pensar por uno mismo es un acto cada vez más valioso. En medio de una época donde todo se mide por la velocidad y la viralidad, detenerse a pensar, revisar, matizar, y mantenerse firme sin necesidad de alzar la voz es un acto de resistencia pacífica. Es lo que sostiene la honestidad intelectual. Y es lo que permite que todavía existan ideas construidas con rigor, aunque no sean populares.
¿A cuántas personas has ignorado solo porque no repiten lo que todos dicen?
¿Valoras más a quien grita convencido o a quien duda con fundamento?
¿Tienes el coraje de pensar incluso si eso te deja en minoría?
Cómo identificar si alguien no piensa por sí mismo (y solo repite lo que otros dicen)
Estas señales no son para juzgar, sino para reconocer patrones. Pueden ayudarte a detectar discursos vacíos o poco elaborados, tanto en otros como en ti mismo:
- Cita frases hechas sin explicarlas.
- Se incomoda ante preguntas básicas.
- Repite argumentos que coinciden con su grupo, pero que cambian según el entorno.
- Evita los matices.
- Cambia de opinión según lo que está de moda o lo que se aplaude en el momento.
- No ha leído ni contrastado lo que defiende.
- Tiene respuestas rápidas para todo, pero no se detiene a pensar en ninguna.
Estas señales no son definitivas, pero sí útiles para afinar tu escucha. No para juzgar a los demás, sino para protegerte de discursos vacíos… y para entrenar tu propia lucidez.
Canal en Telegram: https://t.me/hackeaTuMente_oficial
Las ideas sólidas nacen del hábito de revisar lo que creemos.
-BlogHackeaTuMente