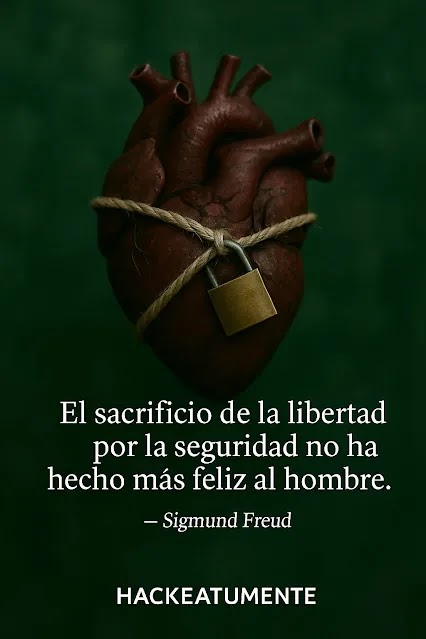El poder invisible: cómo Michel Foucault reveló el control oculto en la sociedad moderna

“El poder se ejerce haciéndose invisible; en cambio, impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio.” – Michel Foucault
Michel Foucault fue un filósofo que centró su trabajo en el análisis del poder, del saber y de las formas en que ambos influyen en la vida social. Su pensamiento se caracteriza por estudiar cómo operan las estructuras que organizan la sociedad y modelan los comportamientos sin necesidad de usar la violencia directa.
Uno de sus principales aportes fue la idea de que el poder no está concentrado únicamente en instituciones como el Estado o la ley. Según Foucault, el poder se encuentra distribuido en redes que atraviesan la vida cotidiana: está presente en los discursos, en las relaciones sociales, en las normas y en las prácticas que parecen neutras.
Otro eje central de su pensamiento es la relación entre saber y poder. Foucault mostró cómo todo conocimiento está condicionado por estructuras sociales e históricas que determinan qué se puede considerar verdadero en cada época. Para él, no hay saber neutral: todo conocimiento está vinculado a formas de control.
También analizó cómo las instituciones (como la escuela, la cárcel, el hospital o el manicomio) no solo organizan la vida social, sino que producen formas específicas de subjetividad. Estas instituciones clasifican, normalizan y corrigen a los individuos, influyendo directamente en la manera en que cada persona se percibe a sí misma.
Por último, trabajó sobre la vigilancia, entendida no solo como observación externa, sino como un mecanismo que se internaliza. A través de la disciplina, los individuos aprenden a controlarse a sí mismos según los parámetros establecidos.
Durante esta semana exploraremos estas ideas con profundidad. Cada publicación estará centrada en un aspecto de su pensamiento, con ejemplos claros y aplicaciones al presente.
El poder en Michel Foucault
Foucault no concebía el poder como algo que se posee, como una propiedad que alguien tiene y otros no. En lugar de eso, lo entendía como algo que se ejerce, que circula, que se manifiesta en las relaciones sociales, en las prácticas, en los discursos, en los gestos cotidianos.
Para él, el poder no es solamente represivo; también es productivo. Produce formas de comportamiento, saberes, normas y categorías. No solo impide, también organiza y estructura la vida. Por eso, no hay que buscarlo solamente en el Estado, en las leyes o en figuras de autoridad visibles. El poder está en todas partes porque viene de todas partes.
Una de sus aportaciones más importantes fue mostrar cómo el poder opera a través de mecanismos de disciplina. Estos mecanismos no necesitan castigos públicos ni violencia abierta. Funcionan a través de la vigilancia, la corrección y la regulación constante de los cuerpos. La escuela, el hospital, la cárcel o el cuartel no son solo instituciones que enseñan o cuidan: son espacios donde se forman comportamientos específicos mediante reglas, horarios, observación y evaluación.
Foucault también analizó la relación entre saber y poder. No hay conocimiento neutro: todo saber está vinculado a relaciones de poder que determinan lo que se puede decir, pensar o estudiar. Las ciencias humanas —como la psiquiatría, la criminología, la pedagogía o la medicina— no solo describen la realidad; también la configuran y la controlan.
En sus escritos más críticos, Foucault dejó claro que no hay necesidad de un poder central que controle todo desde las sombras. El verdadero control es más eficaz cuando está distribuido, automatizado y aceptado. Lo inquietante de su pensamiento es que muestra cómo las sociedades modernas han llegado a normalizar formas de vigilancia y obediencia que ya no necesitan represión directa. La mayor trampa del poder actual es que logra que las personas se autocorrijan, se autovigilen y se autolimiten, creyendo que lo hacen por voluntad propia.
"Vigilar y castigar" (Surveiller et punir, 1975)
Foucault muestra que el castigo dejó de ser algo violento y espectacular —como la tortura o la ejecución pública— para transformarse en algo más sutil, más eficaz y más interiorizado: la disciplina.
Ya no se castiga al cuerpo, se disciplina al individuo. Ya no se impone el orden mediante el miedo al castigo físico, sino mediante la vigilancia constante, la observación y la corrección del comportamiento.
Conceptos clave del libro:
- La disciplina: como técnica de control de los cuerpos. Las instituciones (escuelas, cárceles, hospitales, fábricas) enseñan a comportarse, a obedecer, a rendir.
- El panóptico: modelo de vigilancia propuesto por Bentham y retomado por Foucault como símbolo del control moderno. Un sistema donde el individuo no sabe si está siendo observado, pero actúa como si lo estuviera.
- El poder como red capilar: no se impone solo desde arriba, sino que atraviesa todo el tejido social. El poder moderno funciona mejor cuando logra que los propios individuos se autocontrolen.
- La normalización: lo que antes se castigaba por ser delito ahora se corrige por no ser “normal”. Las normas sustituyen a las leyes visibles como herramientas de control.
Michel Foucault: visibilidad obligatoria
Foucault señala una de las transformaciones más profundas del poder moderno: quien ejerce el control desaparece de la escena, mientras que el controlado queda completamente expuesto. El poder se vuelve más efectivo cuando no se muestra abiertamente. No necesita gritar, castigar ni amenazar. Se oculta tras normas, instituciones, discursos técnicos o sanitarios. Mientras tanto, el individuo sometido queda visible, evaluado, registrado, medido y corregido.
Esta idea es importante porque Foucault describe aquí la lógica que domina gran parte del funcionamiento social actual: los que controlan no siempre se muestran. Quedan detrás de pantallas, de sistemas, de protocolos, de discursos autorizados. Los ciudadanos, en cambio, estamos cada vez más visibles: en redes, en bases de datos, en historiales, en estadísticas, en cámaras, en sistemas de puntuación. Esta asimetría es central: la transparencia no es del poder hacia abajo, sino de la población hacia arriba.
Cuando decides no decir lo que piensas… por si acaso
Estás con un grupo de amigos, compañeros de trabajo, o incluso con familiares. La conversación se vuelve política. Alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, o defiende una idea contraria a tus principios. Tú sabes que podrías aportar otro punto de vista, algo que de verdad piensas. Pero no lo haces.
No porque no tengas argumentos. No porque no estés seguro. Simplemente porque intuyes que decirlo te traerá problemas: miradas incómodas, etiquetas, discusiones eternas, incluso quedar marcado como “raro”, “radical” o “el problemático”.
Así que callas. Sonríes. O dices algo neutro para cambiar de tema.
Y eso ocurre una y otra vez: en redes, en clases, en el trabajo, en reuniones. Te autocensuras sin que nadie te lo exija. Lo haces tú. Porque aprendiste que es más seguro encajar que disentir. Porque el poder, como decía Foucault, no grita. Se filtra. Se normaliza. Se vuelve sentido común.
Ese silencio tuyo no es cobardía. Es prueba de que el poder ya no necesita imponerse: tú ya aprendiste a corregirte solo.
Cómo no perderte ante la vigilancia silenciosa
- Piensa por qué haces lo que haces. Antes de actuar, vale la pena detenerse un segundo y preguntarse si lo que estás a punto de hacer nace de una convicción propia o de una costumbre aprendida.
- Sé correcto, pero no sumiso. Puedes mantener tus principios sin dejar de funcionar en el entorno. Ser correcto no es lo mismo que ser dócil.
- No vivas solo para la aprobación. Si cada gesto busca aprobación, dejas de actuar con libertad.
- Elige tus reglas. Ser libre no es romper todas las reglas, es reconocer cuáles tienen sentido para ti y actuar desde ahí, incluso si las cumples.
- Desconecta del escaparate. No todo tiene que ser visto. Guardar espacios privados también es resistencia.
- Reconoce la voz que te corrige. ¿Habla tu conciencia o el miedo a quedar fuera de lugar? La clave está en saber desde dónde lo haces.
Algunas de las ideas que plantea este autor tienen resonancias claras con el pensamiento de Byung-Chul Han, especialmente en lo que respecta al control social, la vigilancia interiorizada y la forma en que la libertad se convierte en rendimiento. Si te interesa profundizar en ese enfoque contemporáneo, puedes buscar en este mismo blog las publicaciones dedicadas a él.
Te invito a participar en esta encuesta
Sigue las publicaciones en nuestro canal de Telegram: https://t.me/hackeaTuMente_oficial
Consulta todos los artículos en: https://www.bloghackeatumente.com
Gracias por leer. Tu mente no se rinde si la entrenas. — HackeaTuMente