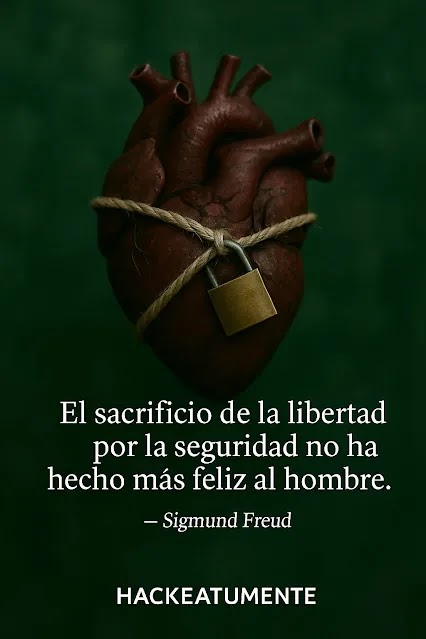El sujeto disciplinado: cómo Foucault explica el poder invisible que moldea tu vida
El sujeto como construcción: poder, saber y disciplina
Continuamos analizando el pensamiento de Michel Foucault, esta vez con una de sus inquietudes centrales: la formación del sujeto.
Para Foucault, el individuo no es un punto de partida natural ni una esencia que antecede a lo social. Es, en cambio, una construcción histórica. El sujeto —aquello que creemos que somos, la identidad desde la que hablamos y actuamos— se forma a través de relaciones de poder, saberes establecidos y estructuras sociales que lo definen y lo moldean.
Esta idea recorre gran parte de su obra y representa una ruptura con la tradición filosófica que entiende al sujeto como autónomo y preexistente. Foucault plantea que no hay una esencia del “yo” que simplemente se expresa o se desarrolla, sino que ese “yo” es resultado de prácticas históricas, discursos, instituciones y normas. No se descubre: se produce.
Uno de los núcleos de esta reflexión aparece en Vigilar y castigar (1975), donde Foucault estudia el nacimiento de las instituciones modernas de control, como la prisión, la escuela o el hospital. Estas no sólo ejercen poder externo, sino que configuran la subjetividad desde dentro. A través de la vigilancia, la repetición, la corrección y la evaluación, enseñan a los individuos a observarse, juzgarse, adaptarse. No se trata de una represión visible, sino de una disciplina interiorizada que da forma al comportamiento.
Posteriormente, en Historia de la sexualidad, especialmente a partir del segundo volumen, desarrolla la noción de “modos de subjetivación”. Analiza cómo las personas se constituyen a sí mismas como sujetos morales a través de prácticas de examen, confesión, control del deseo y construcción de una ética del cuidado de sí. Desde el mundo griego hasta la modernidad cristiana, estas prácticas han sido fundamentales para dar forma al sujeto moderno.
Además, Foucault explora la noción de biopolítica, presentada en cursos como Seguridad, territorio, población. Allí analiza cómo el poder moderno no se centra solo en los individuos, sino también en las poblaciones: su salud, su productividad, su reproducción. El sujeto es así gobernado tanto en lo íntimo como en lo colectivo.
Hoy en día, esta visión crítica de la formación del sujeto influye en áreas tan diversas como la teoría política, la educación, la psicología, los estudios de género o la crítica cultural. Sus ideas ayudan a entender cómo se crean las identidades, cómo se internalizan las normas y cómo se puede resistir o repensar la propia forma de ser en el mundo.
En definitiva, Foucault no concibe al sujeto como origen del saber, sino como efecto de condiciones históricas específicas. Comprender cómo se forma el sujeto es, para él, una vía para liberar el pensamiento de los automatismos y abrir espacios para formas de vida diferentes.
“La prisión no es sino la continuación, la intensificación de mecanismos disciplinarios ya presentes en otras instituciones.” - Michel Foucault
La lógica del castigo y el control
“Vigilar y castigar” (1975) es una de las obras fundamentales de Michel Foucault, en la que analiza el paso de las formas tradicionales de castigo —públicas, físicas, espectaculares— a nuevas formas de control mucho más discretas, racionalizadas y eficaces. No se trata solo de la historia de la prisión, sino de un estudio detallado de cómo cambió la manera en que las sociedades modernas ejercen el poder sobre los cuerpos y las conductas.
Foucault parte de una observación central: el castigo no desapareció, se transformó. Lo que antes se manifestaba en suplicios y ejecuciones públicas, ahora se ejerce en instituciones cerradas como las cárceles, las escuelas, los hospitales, los cuarteles. El poder ya no busca aplastar el cuerpo, sino modelarlo, normalizarlo, hacerlo útil y dócil.
En lugar de imponer la ley con violencia visible, el nuevo modelo de poder se organiza como una disciplina: un conjunto de técnicas para vigilar, corregir, registrar, evaluar. Este poder disciplinario se infiltra en los gestos, los horarios, las rutinas, los espacios. Produce individuos obedientes, observables y predecibles. El cuerpo deja de ser castigado con dolor para ser entrenado por la norma.
Uno de los conceptos clave en esta obra es el panóptico, un modelo arquitectónico ideado por Jeremy Bentham, que permite observar a muchos desde un solo punto sin que estos sepan cuándo están siendo observados. Foucault lo toma como metáfora del nuevo poder: un control constante, silencioso e interiorizado. El objetivo ya no es solo castigar cuando se transgrede, sino prevenir, corregir, educar. La vigilancia se convierte en una forma de producción de conducta.
A través de este análisis, Foucault muestra que las prisiones no son una anomalía, sino la culminación de una lógica más amplia que atraviesa muchas instituciones modernas. El poder disciplinario no elimina la libertad, pero la organiza, la canaliza, la regula. Crea cuerpos útiles para el trabajo, la guerra, la docilidad social.
“Vigilar y castigar” permite entender cómo el poder opera más allá de la represión visible. Lo hace construyendo sujetos, definiendo lo normal y lo anormal, lo aceptable y lo desviado. El castigo ya no busca solo la justicia: busca el control, la normalización, la productividad.
Esta obra sigue siendo una herramienta clave para analizar los mecanismos de poder en la vida cotidiana. Su enfoque permite pensar críticamente sobre la educación, la medicina, el sistema penal, los sistemas de evaluación, y sobre cómo cada uno de nosotros participa en su propia vigilancia. Es un estudio que revela cómo el poder moderno no se impone desde fuera: se inscribe en los cuerpos, en las conductas, en las formas de pensar.
Foucault muestra cómo ciertas prácticas sociales han moldeado formas de conducta muy precisas. En Vigilar y castigar, expone cómo las instituciones —escuelas, cárceles, hospitales— han desarrollado técnicas para formar cuerpos obedientes, eficientes y evaluables. Esta forma de organización no actúa a través del castigo visible, sino mediante la vigilancia constante, la repetición de tareas, el control del tiempo y la evaluación continua. Lo interesante es que estos métodos han trascendido las instituciones y se han instalado en lo cotidiano. Muchas personas estructuran su día, su comportamiento e incluso su autoestima en función de estándares externos, sin detenerse a cuestionar su origen. Esta reflexión invita a observar de forma más crítica los sistemas que organizan nuestra vida diaria, y a pensar hasta qué punto seguimos patrones porque los entendemos o simplemente porque los hemos interiorizado sin darnos cuenta.
"La prisión no es sino la continuación, la intensificación de mecanismos disciplinarios ya presentes en otras instituciones." - Michel Foucault
Profundizaremos en esta frase, que viene a reflejar en gran medida lo que Michel Foucault desarrolla en su obra Vigilar y castigar: “La prisión no es sino la continuación, la intensificación de mecanismos disciplinarios ya presentes en otras instituciones.” Esta afirmación no pretende reducir la prisión a un simple lugar físico de encierro, sino señalar que su lógica —la del control, la vigilancia, la corrección del comportamiento— ya está operando mucho antes de que alguien cruce sus puertas. Es decir, el castigo formal es solo una prolongación más intensa de un sistema más amplio que educa, moldea y disciplina a los individuos desde la infancia.
Foucault sostiene que instituciones como la escuela, el ejército, el hospital o la fábrica reproducen mecanismos similares a los de la prisión: horarios estrictos, vigilancia constante, jerarquías bien definidas, evaluación permanente, recompensas y sanciones. El objetivo no es solo formar o cuidar, sino formar sujetos obedientes, útiles y previsibles. La disciplina, entendida como tecnología del poder, se convierte en una red invisible que moldea comportamientos, impone normas y limita desviaciones. Así, la prisión no aparece como un accidente del sistema, sino como su culminación lógica para quienes no se adaptan a tiempo.
A veces no hace falta que nadie te obligue. Lo haces tú solo. Te impones horarios, te limitas gustos, te corriges el cuerpo, el carácter, las palabras. Porque sabes —o crees saber— qué se espera de ti. Y eso, más que obediencia, es interiorización. Es cuando el control ya no necesita estar fuera, porque tú mismo lo llevas dentro.
No es que alguien te castigue si no te ajustas. Es que aprendes a castigarte solo. A sentir culpa por no cumplir con lo que supuestamente debes ser. A sentir vergüenza por lo que se sale de lo previsto. A vivir en función de un ideal que nunca fue tuyo, pero que asumiste como propio.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿podemos evitar esto? ¿Se puede escapar, al menos un poco, de esa prisión? Tal vez no del todo. Pero sí hay márgenes. Pequeñas decisiones. Momentos concretos donde puedes correr los límites.
Puedes, por ejemplo, elegir tus hábitos con más intención. Dejar de hacer algo solo porque “así se hace” y empezar a preguntarte si tiene sentido para ti.
Puedes dejar de repetir opiniones sin pensarlas. Cuestionar frases que has escuchado mil veces. Cambiar de postura aunque a otros les incomode.
Puedes escribir, caminar, pensar, crear, sin que eso tenga que servir a una meta productiva. Hacerlo solo porque te hace bien. Porque es tuyo.
Puedes desobedecer suavemente. No en grandes actos heroicos, sino en lo diario. No estar siempre disponible. No sonreír si no te apetece. No encajar si el molde te aprieta.
Puedes dejar espacio para lo que no tiene función. Para lo que no genera likes, ni dinero, ni estatus. Solo sentido. Solo calma.
No vas a romper todas las cadenas. Pero puedes soltar algunas. Y a veces, una sola es suficiente para respirar distinto.
Esa es una forma de resistencia. No para cambiar el sistema entero, sino para no dejarte absorber por completo. Para que algo de ti siga siendo libre, incluso si el resto está atado. Y eso, aunque parezca poco, es mucho.
Responde a la encuesta:
¿Hasta qué punto lo que haces cada día responde a lo que realmente quieres, y no a lo que crees que debes hacer?
¿Eres consciente de qué pensamientos o normas has interiorizado sin cuestionar?
¿De qué formas pequeñas podrías empezar a recuperar tu autonomía sin romper con todo?
El individuo tiene más influencia de la que suele creer. No cambia sistemas enteros de la noche a la mañana, pero sí sostiene —o debilita— las estructuras que lo rodean. Cada acto de obediencia automática, cada rutina que se cumple sin reflexión, refuerza una forma de poder que no necesita mostrarse como represión abierta. El poder se vuelve más eficaz cuando se convierte en costumbre, en normalidad, en lógica de vida.
Cuando no hay reacción, análisis, ni cuestionamiento, quienes diseñan las reglas lo tienen más fácil. La falta de acción individual no es neutral: permite que el control se vuelva más sutil, más constante, más aceptado. Por eso es importante que exista participación, pensamiento crítico, decisiones personales que, aunque pequeñas, sean deliberadas. Si cada uno actúa sin pensar, el sistema se convierte en una prisión sin rejas visibles. Pero si cada uno se plantea sus límites, sus valores y sus decisiones, la prisión deja de ser invisible. Y cuando algo se ve, se puede redibujar.
La cuestión no es destruirlo todo, sino que el orden social no se sostenga solo por la comodidad de unos pocos. Que las normas sean para el bien común, no para el dominio de estructuras cerradas. Y eso no ocurre sin individuos lúcidos, que no se dejen moldear por inercia. Pensar, decidir, actuar con sentido: ahí empieza todo.
Cuando tengas la oportunidad de intervenir, hazlo. No te quedes quieto pensando que tu voz no cuenta. Cada vez que un individuo se calla ante una norma injusta, una decisión absurda o una forma de control disfrazada de orden, la prisión invisible se hace más sólida. No se trata de romper el equilibrio, sino de mantenerlo de forma justa. Las leyes, las reglas, el orden social: todo eso puede sostenerse sin someter, sin manipular, sin silenciar. Pero para que eso ocurra, hace falta que más personas participen. Que se piense, que se cuestione, que se actúe. No por rebeldía vacía, sino por responsabilidad real. Si no lo haces tú, ¿quién?
Únete al canal de Telegram
Ver el canal en TGStat
El que no cuestiona, colabora con lo que lo encierra.- HackeaTuMente