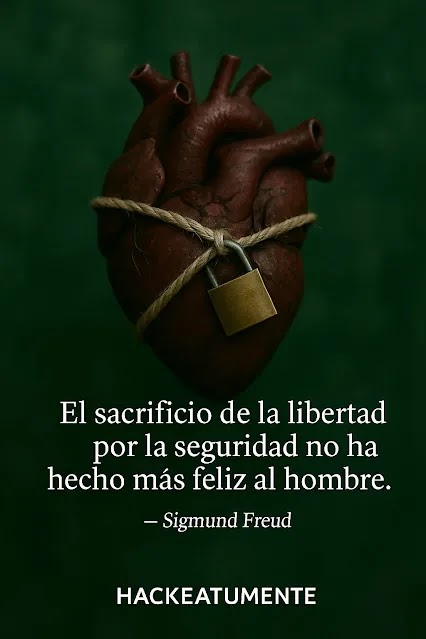Jordan Peterson: cuando la mentira es más peligrosa que la opresión
"No es la opresión lo que más corrompe una sociedad, sino la mentira generalizada." — Jordan B. Peterson
Jordan B. Peterson (nacido en 1962, Canadá) es psicólogo clínico, profesor de psicología y uno de los pensadores públicos más influyentes y polémicos de la última década. Se hizo conocido por su crítica a los excesos de la corrección política, el relativismo cultural y algunas políticas de identidad, así como por sus libros 12 reglas para vivir y Más allá del orden, que mezclan psicología, filosofía, religión y observación social.
La frase "No es la opresión lo que más corrompe una sociedad, sino la mentira generalizada" no aparece como cita literal en sus libros, pero sintetiza uno de los temas recurrentes en su obra, especialmente en 12 reglas para vivir, en el capítulo donde desarrolla la idea “Di la verdad o, al menos, no mientas”.
Peterson insiste en que las sociedades se deterioran cuando los individuos y las instituciones aceptan o propagan mentiras para evitar el conflicto, mantener el poder o no enfrentar la realidad. El contexto general es una crítica a cualquier sistema —político, ideológico o cultural— donde la verdad se sacrifica por conveniencia, dogma o manipulación.
Peterson se apoya en ejemplos históricos como la Unión Soviética, la Alemania nazi y otros regímenes totalitarios, donde la mentira sistemática resultó en la degradación moral, la violencia y el colapso social. Se fundamenta en la psicología clínica, el análisis de textos religiosos (especialmente la Biblia), la historia del siglo XX y autores como Aleksandr Solzhenitsyn, crítico del totalitarismo soviético.
Afirma que vivir y construir sociedades sobre mentiras, autoengaños o medias verdades crea resentimiento, paranoia, culpa colectiva y, finalmente, desintegración social. Peterson ataca la tendencia a negar la realidad, disfrazar problemas o ceder a la presión ideológica a costa de la honestidad. Apunta contra la corrección política extrema, la manipulación mediática y la autocensura por miedo al rechazo social o al castigo institucional. Sostiene que el mayor acto de rebeldía y responsabilidad es decir la verdad, incluso cuando es incómodo o peligroso.
Jordan Peterson ha conseguido una enorme influencia, especialmente entre jóvenes, estudiantes y personas que buscan sentido y estructura en tiempos de incertidumbre. Sus videos, conferencias y libros han vendido millones de copias y tiene una comunidad global muy activa. Sin embargo, también recibe críticas fuertes: algunos lo acusan de conservadurismo, de simplificar problemas sociales complejos o de alimentar el individualismo.
A pesar de la controversia, Peterson ha logrado instalar en el debate público la importancia de la honestidad individual y colectiva como base de cualquier sociedad sana. Para muchos, sus ideas han sido liberadoras y transformadoras; para otros, representan un retroceso en conquistas sociales o un riesgo de rigidez moral.
A veces no somos plenamente conscientes del daño que pueden causar las mentiras, tanto las que decimos como las que aceptamos por comodidad o miedo. La frase de Peterson me recuerda que, en lo pequeño y en lo grande, la verdad es la base sobre la que se sostiene la confianza, no solo entre las personas, sino en toda la sociedad.
Si dejamos que las mentiras se instalen en lo cotidiano —en el trabajo, en la familia, en los medios o en la política—, poco a poco se va desgastando el tejido que nos une y lo que parecía una pequeña concesión termina alimentando problemas mucho mayores. Puede que decir la verdad incomode, nos enfrente a otros o incluso nos haga sentir vulnerables, pero es la única forma de construir relaciones sanas y de vivir en paz con uno mismo.
Aplicar este consejo no es fácil, porque todos, en algún momento, hemos preferido callar o mirar a otro lado. Pero si queremos una sociedad menos corrupta, menos resentida y más justa, quizá el primer paso está en atrevernos a no mentirnos ni mentir a los demás, aunque a veces cueste. Creo que en la honestidad, aunque imperfecta, está el verdadero acto de valentía y la mejor herencia que podemos dejar.
¿Cuántas veces has callado una verdad por miedo al conflicto… y qué efecto tuvo eso con el tiempo? ¿Qué mentiras pequeñas repites sin darte cuenta, solo para encajar o evitar problemas? ¿Cómo influye tu propia honestidad (o su ausencia) en tus relaciones más cercanas? ¿Te sentirías más libre si empezaras a vivir con un poco más de verdad, aunque a veces incomode?
Pequeñas prácticas que pueden ayudarte si lo necesitaras
No se trata de alcanzar una perfección moral, ni de convertirte en una especie de justiciero de la verdad. Es más simple que eso: pequeñas decisiones, repetidas, pueden tener un impacto real. Aquí van algunas ideas:
-Evita justificar lo que no sientes. Si algo no te convence, no lo apoyes solo por presión social o miedo a quedar mal.
-No exageres para agradar. Decir menos, pero con más sinceridad, suele conectar más que adornar la verdad.
-Revisa tus silencios. A veces no decir nada también es una forma de mentirnos a nosotros mismos.
-Sé claro contigo mismo. Cuando te veas inventando excusas, pregúntate qué estás evitando.
-Entrena el decir lo que piensas, con respeto. No se trata de ser hiriente, sino de perder el miedo a expresarte con autenticidad.
-Practica la incomodidad controlada. Una pequeña verdad dicha con calma es mejor que una gran mentira sostenida que te genere ansiedad.
Canal en Telegram: https://t.me/hackeaTuMente_oficial
Canal indexado en TGStat: https://tgstat.com/channel/@hackeaTuMente_oficial
Reflexiones que denuncian la mentira colectiva:
- Dejar de pensar en lo que falta, por Bucay
- La repetición como esencia de lo que somos
- Florecer es dejar atrás la conformidad
HackeaTuMente - Piensa. Resiste. Trasciende.